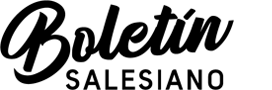Nuestra vida de fe no se improvisa. No surge espontáneamente ni por pura casualidad. No se manifiesta por un golpe de suerte ni por azar. Nuestra fe nace, crece y se hace plena en la intimidad de un Dios personal que nos ama y al cual nosotros amamos. Por eso debemos considerar también en la vida de fe la organización, la preparación, la dirección y la doctrina.
Un ejemplo de ello es la liturgia. La liturgia es la celebración de la fe. Y aquí aparece en el horizonte de este tiempo la Cuaresma, con las características de un tiempo de preparación. Porque en la Cuaresma preparamos algo. Y lo hacemos en una dinámica que nos invita a purificar, derrumbar, aplanar, limpiar a fondo, rezar, ayunar y dar limosna. Son mecanismos interiores y exteriores que nos ayudan a prestar atención con más asiduidad y constancia a la propia vida de fe. “Preparar” en este sentido nos orienta hacia un acontecimiento importante. En la liturgia hay dos tiempos fuertes de preparación: la Cuaresma y el Adviento. Aún así, respetando el gran suceso que preparan, no dejan ellos de imprimir una dirección real y exacta de su cometido. Lo hacen también, de manera más sencilla, las vigilias y las vísperas. Es interesante valorar estos momentos de “preparación” para no ser “exitistas”, y sólo ver lo importante como mejor y despreciar la circunstancia como un hecho pasajero y banal.
En Cuaresma celebramos un tiempo fuerte, con la aridez propia del desierto, la evidencia de lo esencial, la experiencia de lo mínimo, la valentía del despojo para preparar la solemnidad de la Pascua. Para llegar a la alegría plena de la Pascua debemos pasar por una disciplina explícita en la experiencia de la escasez, del hambre, del dolor, de la privación y hasta de la cruz. Como lo hizo Jesús. Él se preparó cuarenta días para poder testimoniar el Reino de Dios anunciándolo con la totalidad de su ser, incluso con la muerte en la cruz y su resurrección tres días después.
La presencia de la cruz nos ayuda a preparar la alegría de la Pascua. La cruz nos enseña a levantar los ojos y contemplar las consecuencias de la entrega total. La cruz tiene ese carácter trascendental que nos lleva a salir de nosotros mismos, a veces demasiado preocupados de la felicidad de nuestro propio ego, y nos coloca en el lugar de la solidaridad del sufrimiento, especialmente en aquellos hermanos y hermanas que sufren demasiado las injusticias y los atropellos de otras personas.
En su mensaje para la Cuaresma, el papa Francisco nos ofrece guiar nuestra reflexión por la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (Lc 16, 19-31): “Lázaro nos enseña que el otro es un don. (…) Incluso el pobre en la puerta del rico no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida”. Salir de uno mismo es dejar a un lado la codicia, la vanidad y la soberbia que genera la devoción a las apariencias. En la cruz estamos expuestos sin esconder nada y mostrando todo lo que somos y tenemos. Es la aceptación del sufrimiento que, al final, salva, redime, cura. No nos resignamos a creer, tampoco nos dejamos vencer por el pesimismo. La cruz en Cuaresma nos salva porque esperamos con paciencia este paso de Dios de la muerte a la vida, de la cruz a la resurrección.
Cuando ocurre esto en nosotros, somos capaces de abrir los brazos en forma de cruz y abrazar a quien más lo necesite. Quizás seamos nosotros los primeros que necesitemos de este abrazo en forma de cruz. Por eso la preparación de la Cuaresma nos hace abrir los ojos y estar atentos. Es un movimiento interior que sale al exterior hecho obras.
Entonces, ayudados por la Liturgia, con la Palabra de Dios, con la voz del Magisterio, vivamos esta experiencia de preparación personal y comunitaria, en casa y en el barrio, en la escuela y en el trabajo, en familia y con amigos, y también saliendo a otros lados para abrazar en forma de cruz a tantas hermanas y tantos hermanos que esperan y luchan.
Por José Sobrero, sdb • redaccion@boletinsalesiano.com.ar
Boletín Salesiano, marzo 2017