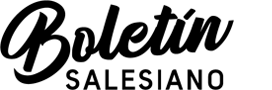¿Quién no quisiera ser amigo de Don Bosco?

Por Roberto Monarca
redaccion@boletinsalesiano.com.ar
Soy parte de un grupo de amigos que coincidimos en el secundario. No éramos del mismo lugar. De a poco nos fuimos conociendo: al principio nos encontrábamos para ayudarnos en el estudio; luego, para jugar y divertirnos; hasta que, finalmente, nos encontrábamos “porque sí”, porque nos gustaba estar juntos, nos ayudaba a ser mejores…
De a poco pasamos de hacer cosas juntos, a compartir la vida. Y así fue creciendo nuestra amistad, ya que esta relación no es algo dado, sino que se construye cuando dejamos entrar al otro en nuestro espacio interior. ¿Cómo? No sólo contando nuestras cosas, sino también dejándonos decir las cosas, dejándonos cuestionar, abriéndonos para ser capaces de cambiar una opinión, una idea.
¿Quiénes éramos? Algunos de nuestros nombres son Guillermo, Pablo, los hermanos Leandro y José —para los que quieren conocer los apellidos: Garigliano, Braia, Blanchard—. Y Juan. ¿El lugar? Chieri, un pueblito del norte de Italia, con cerca de nueve mil habitantes. Y el tiempo del que les hablo va de 1831 a 1835.
Me imagino que ya habrán adivinado algo más. Sobre todo, respecto al Juan de la historia. Es Juan Bosco. En ese tiempo tenía 16 años, y había venido de su poblado para hacer el secundario. Estaba muy atrasado en los estudios por los problemas económicos y de convivencia en su casa. Tanto, que lo anotaron en un curso con niños de 10 años. Juan no se desanima, y en cuatro años recupera lo que le faltaba, y termina el secundario.
Sin esperar nada a cambio
Algunos llaman “amistad” al hecho de tratar de lograr algo juntos, o de disfrutar de estar juntos, con gustos en común. Estos “amigos” a la larga no duran. No comparten lo más profundo de la vida: las inquietudes, sentimientos, cuestionamientos existenciales, proyectos de vida.
Tener “buenos amigos” es muy importante en un tiempo de la vida donde a veces las “malas juntas” no nos aportan nada y no ayudan a crecer y vivir lo bueno, sino que al revés. Pero para esto hace falta, ante todo, que la relación de amistad sea desinteresada. No basta con caerse bien, hay que dar el paso definitivo: ayudarse sin esperar nada a cambio. Al amigo se le quiere por lo que es, con sus límites, y no por lo que soy yo o por lo que puedo obtener.
Nuestra amistad fue creciendo contándonos las cosas y dejándonos cuestionar.
Y a medida que nos relacionamos, crece la confianza. Confiar es la certeza de que el amigo responderá con lealtad a lo que le contemos, lo que le propongamos. Que no buscará su bien propio, sino el bien de sus amigos.
Entre nosotros, esta amistad se demostraba en la preocupación por el bien de cada amigo. Por eso procurábamos reunirnos, comunicarnos, compartir juntos los momentos buenos: juegos, salidas, celebraciones en la Iglesia, paseos, estudio. Y también los malos, como cuando al año siguiente de conocernos falleció uno de nosotros, Pablo… un golpe muy duro.
Nuestra amistad siguió creciendo y le pusimos un nombre: “Sociedad de la Alegría”. Escribimos una especie de ideario de lo que queríamos lograr entre todos:
- Ninguna acción, ninguna conversación que pueda avergonzar a un cristiano.
- Cumplir con los deberes escolares y religiosos.
- Estar alegres.
Juan era uno de los más habilidosos. Andaba muy bien en los estudios, sobresalía en el canto, el piano, el teatro. Era hábil para cualquier juego, para la magia y la prestidigitación. Pero usaba todo esto para ayudarnos a estar alegres, y atraer a otros a animarse a vivir mejor.
Una amistad que no se encierra
Ser amigos entre nosotros no era algo “posesivo”, como si pensáramos que no pudiésemos relacionarnos con otras personas más allá de nuestro grupo. Y Juan fue tejiendo otras amistades.
Una, muy importante, fue con Luis Comollo, quien le ayudó a “dominarse” un poco. Luis era un chico muy bueno que en más de una ocasión había demostrado, frente a la prepotencia de algunos compañeros, tener la fuerza para quedarse firme en el bien sin vengarse ni reaccionar ante el mal que recibía. Muy distinto a como era Juan, que no era ningún “fenómeno”, sino un adolescente lleno de buena voluntad y de impaciencia. La paciencia y el sentido de la medida las aprendería a lo largo de la vida. Luis no tenía temor en corregir a Juan.
Al amigo se le quiere por lo que es, con sus límites, y no por lo que soy yo o por lo que puedo obtener.
Juan también era amigo de un muchacho judío, a quien llamábamos Jonás. Según las leyes de entonces, los judíos debían vivir separados en un barrio de la ciudad. Eran “tolerados”: es decir, discriminados como ciudadanos de segunda categoría. Pero esto no condicionaba la amistad entre Juan y Jonás. Pasaban mucho tiempo juntos. Y luego de una fuerte crisis personal de Jonás, Juan le ofrece lo mejor que tiene para superar los momentos amargos de la vida: la fe.
Todo esto no nos ponía ni celosos ni envidiosos… al contrario, ya que ser un buen amigo supone respeto a la libertad del otro. No implica pensar y ser iguales. Juan y Luis Comollo eran muy diferentes, y eran grandes amigos.
Ustedes ya saben la historia de Juan. Sacerdote, va a Turín, comienza el Oratorio… y todo lo demás. Seguro que a esta altura querrán saber mi nombre. La verdad, quisiera dejarlo en el misterio, porque mi nombre puede ser el de cualquiera que quisiera ser amigo de Juan: Mauro, Paz, Agus, Mica, Ale, Emi, Francisco, Cande, Lucas, Aimi, Juan… tu propio nombre. Cualquiera que quisiera tener a Juan como amigo, para que lo ayude a crecer… como nos ayudó a cada uno de nosotros.
BOLETIN SALESIANO – JULIO 2021