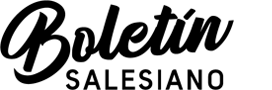La historia de Elvira Liceaga en La Rioja: Hija de María Auxiliadora, mujer del Evangelio.
La beatificación de los cuatro mártires argentinos despertó en la Iglesia de La Rioja una profunda memoria, que se pudo percibir en numerosos gestos y acontecimientos.
Unos de los actos que se realizó consistió en colocar un pequeño monolito en el pueblo de Aminga, ochenta y cinco kilómetros al norte de la capital provincial. De este modo, la comunidad eligió recordar el testimonio de tres hermanas que sembraron sus vidas en esas tierras: Ana María Alchallel y Teresa Rasilla, religiosas de la Asunción, y Elvira Liceaga, Hija de María Auxiliadora.
El pequeño monumento está ubicado en donde fuera la casa de la comunidad y evoca sus vidas y su coraje: “Quisieron vivir el Evangelio, pero no las comprendieron”.
Al difundir la noticia, entre las hermanas salesianas de Argentina se abrieron paso algunos recuerdos sencillos: “Fue mi asistente”, “recuerdo verla rezar frente al Santísimo largas horas”, “fue mi docente”; testimonios que revelan un rostro sencillo, discreto y entregado. Pocas recordaban esta experiencia de vida en comunidad entre distintas congregaciones llevada adelante en aquel tiempo en la diócesis de Angelleli; “el obispo del amor incondicional”, como testifica la hermana Ana María cincuenta años después.
Un alma contemplativa
Elvira Liceaga nació en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, el 30 de marzo de 1911. Vivió en el barrio de Almagro. Estudió en una escuela normal nacional y por sus destacadas notas ganó una beca para estudiar en Estados Unidos, donde se especializó en Historia del Arte.
Trabajó como docente y luego de la muerte de su mamá, a quien cuidó con dedicación, ingresó al aspirantado de las Hijas de María Auxiliadora en 1942. “Hay un designio de Dios sobre mí”, expresaba. Y a ese deseo respondió con una entrega total y una búsqueda sin descanso hasta el fin de sus días.
El Concilio Vaticano II entró en su historia sensiblemente. Se apasionaba en las lecturas de los decretos conciliares y vivía atenta al vendaval de cambios que se abrían paso en la misma dirección que sus más profundos anhelos. La hermana Celina Coelho atesoró su amistad y lo atestiguó en las memorias del Instituto: “Era un alma contemplativa. Conversar con ella era un placer y mis prejuicios se esfumaron conociéndola. Me enseñó a gustar la Sagrada Escritura y a meditar con ella”.
Era el año 1966 cuando, respondiendo al llamado a una vida de contemplación, solicitó hacer una experiencia en la abadía benedictina de Santa Escolástica. Allí permaneció dos años, lo que ella misma describió como “un sendero pedregoso que desemboca en el desierto, sólo para contemplarte mejor en el silencioso diálogo del Hijo con el Padre, en la obediencia al Espíritu Santo”. Dos años después regresó al Instituto.
La experiencia que cambió su vida
Desprendida de todo, continuaba el ejercicio de contemplar y profundizar la nueva teología de la vida consagrada que asomaba en esos tiempos, sedienta de mayor autenticidad y pobreza. Fue este deseo de radicalidad evangélica el que la impulsó hacia otra osada frontera del Reino. En su petición escribió: “No me mueve el resentimiento ni la búsqueda de la novedad. Sólo intento seguir al Señor por el camino que me está mostrando”.
La experiencia intercongregacional que las hermanas eligieron vivir en La Rioja se concretó en la Iglesia del Concilio Vaticano II, que avanzaba con valor hacia un modelo que ejercía un profundo atractivo sobre la vida religiosa joven de Europa. Desde allí habían llegado Teresa y Ana María a la comunidad de Aminga: una presencia misionera que acompañaba pastoralmente al movimiento rural en la organización popular de una cooperativa en un latifundio abandonado. Una experiencia de amor y lucha que Elvira protagonizó en lo escondido de aquellos años, junto a estas hermanas de la Asunción.
“Nosotras teníamos el Evangelio”, expresa la hermana Ana María, invitada especial junto a Teresa, para la beatificación a fines de abril de quienes fueron sus compañeros de ideales. “Nos movíamos dentro de un clima muy hostil, pero vivíamos la fraternidad total; esta experiencia hoy es una enseñanza y una profecía”, atestiguan al recordar la vida comunitaria con Elvira en un rancho muy pobre donde eran felices.
El amor entre ellas y a la gente del pueblo las hermanaba. Luchaban porque tuvieran paz y justicia: “pero ellos tuvieron que seguir esperando”, agregan con signos de un dolor aún vivo, como a quien le han cortado su historia.
Nunca dejó de buscar a Dios
Elvira, “una mujer de paz, del amor sin muchas palabras”. Así quedó escrita su vida en Aminga, la tierra que la recibió en sus nuevos sueños, y de donde partió enterrando con fe su dolor: “Quizás nadie, tanto menos las superioras en Italia, puedan medir lo que significa abandonar la búsqueda de nuevas formas de vida religiosa como la que compartí con las hermanas de la Asunción, pero ahora es el momento de vivir el misterio del grano de trigo que cae en tierra y muere”. Así lo narra en los escritos de su camino espiritual, cuando hace memoria de su regreso al Instituto en 1973.
A los 66 años, el 15 de agosto de 1977, día de la Virgen de la Asunción, mientras realizaba su retiro anual en el convento trapense de Hinojo, provincia de Buenos Aires, muere acompañada por el cardenal Eduardo Pironio, quien también se encontraba allí por esos días.
En su camino vocacional, nunca había dejado de buscar a Dios. Casi sin darse cuenta, se dejó encontrar totalmente por Él. •
Por Susana Billordo, hma y María Lucía Cantini, hma
BOLETÍN SALESIANO – JUNIO 2019