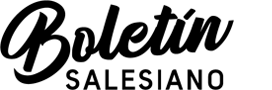Una terrible plaga azota el Imperio Romano. Y en el norte de África, el obispo Cipriano busca servir de la mejor manera a los afectados. ¿Qué tiene para decir la peste a nuestra fe?

Por Alberto Capboscq, sdb
“Cualquier parecido con la realidad…” es una frase que se dice a veces al comienzo de films o series. En el año 1854 hubo una terrible epidemia de cólera que azotó grandes regiones de Europa e hizo estragos en Italia, particularmente en la tierra de Don Bosco: se hablaba de miles de muertos en Turín, en especial en el barrio del Oratorio. Para enfrentar esa coyuntura, todos hacían algo, como podían: con escasos medios, menor conocimiento y casi ninguna experiencia.
No se nos ocurre pensar al santo emprendedor de brazos cruzados; dos capítulos breves pero muy simpáticos dan cuenta de ello en la Memorias Biográficas: “empleó todas las precauciones posibles, aconsejadas por la prudencia y la ciencia” —higiene, alimentación, cuidados—. Pero esto no le bastó: organizó también un voluntariado con los jóvenes, primero con catorce, luego con treinta. Donde el temor suscitaba la indiferencia y hasta la inhumanidad, Don Bosco y los suyos supieron dar más que una mano.
Donde el temor suscitaba la indiferencia y hasta la inhumanidad, Don Bosco y los suyos supieron dar más que una mano.
¿Por qué todo eso? Sus razones fueron simples, claramente humanas y hondamente cristianas: la necesidad de tantos, la carencia de medios, la “hermosura” de la caridad cristiana, la respuesta al otro como servicio a Cristo. Y es curioso que entre sus argumentos figure que “en todas las epidemias hubo cristianos generosos”, porque efectivamente parece haber sido así, desde tiempos muy lejanos.
“No sólo a los nuestros”
Norte de África, año 252: una terrible y mortífera peste siembra la muerte y la desolación. Cipriano, el obispo de la ciudad de Cartago, apenas si recobraba el aliento de todos los desvelos por cuidar a su gente durante la espantosa persecución romana contra los cristianos, que recién amainaba y que había diezmado sus comunidades.
“Por toda la ciudad yacía gente tendida. Nadie miraba sino a sus crueles ganancias, nadie hacía al otro lo que le hubiera gustado que hicieran con Él”, relata Cipriano.
La enfermedad dejó al desnudo una sociedad profundamente deteriorada en muchos ámbitos: “el pánico se apoderó de todo el mundo, todos huían…, abandonaban sin piedad a sus propios familiares… Por toda la ciudad yacía gente tendida… Nadie miraba sino a sus crueles ganancias…, nadie hacía al otro lo que le hubiera gustado que hicieran con Él”.
Poncio, el amigo de Cipriano que cuenta esto, muestra cómo el obispo “reúne al pueblo y lo instruye sobre los bienes de la misericordia”, y los insta a ayudar a todos, “no sólo a los nuestros”: “Dios hace salir diariamente su sol y manda a su tiempo la lluvia… Y el que se confiesa hijo de Dios, ¿no va a querer imitar el ejemplo de su Padre?” Y el santo africano supo optimizar los pocos recursos con los que contaban los creyentes convalecientes de la persecución, para servir como mejor podían a cualquier afectado de la peste.
Acreditarse como creyente
Hoy también sabemos de “cristianos generosos” —como señalaba Don Bosco—, como ya hubo antes en el África del siglo III. Y muy probablemente incluso buscamos estar en comunión con ellos dando una mano, como podemos. Ya que buscamos secundarlos gestionando lo mejor posible esta crisis, quizás sea lindo que los escuchemos a estos “más viejos” cuando nos comparten las motivaciones que los llevaron a “arremangarse”.
Cipriano se sentía urgido por tantos ejemplos de la Biblia sobre el valor de la caridad ante Dios —como nos cuenta también su amigo Poncio—, y por la actitud del mismo Dios. Él es Padre de todos, de quien somos hijos: “que se demuestre en la descendencia la semejanza con el Padre por la imitación de su bondad”, decía.
También era importante para él la fe en la vida eterna con Dios, que lo llevaba a relativizar muchas cosas de “acá”, pero sin sentirse por ello exento de la solidaridad fundamental con todos: “¿Acaso el cristiano ha logrado la fe para verse inmune de los males?”. Al contrario, es aquí donde se siente llamado a acreditarse como creyente: “cuando la enfermedad, la debilidad y la peste hacen estragos, entonces es cuando se pone en práctica nuestra fortaleza y la fe recibe su corona”.
“¿Acaso el cristiano ha logrado la fe para verse inmune de los males?”, pregunta Cipriano.
Consideraba esa coyuntura por demás útil para descubrir lo más hondo del corazón: “Qué oportuna y necesaria es esta epidemia y esta peste, que nos parece terrible y mortal, para poner a prueba la rectitud de cada uno y discernir las intenciones de las personas”.
En buen criollo: “¡En la pista se ven los pingos!”
Una paciencia que brota de la fe
Una fe concreta que se expresa tal como les hablaba casi 1600 años después Don Bosco a los suyos, cuando en 1875 los invitaba a estar dispuestos a “soportar el calor y el frío, la sed y el hambre, el cansancio y el desprecio, siempre que se trate de la gloria de Dios y de las almas”. Porque Cipriano estimaba que la paciencia que brota de la fe mueve a “no murmurar en las adversidades, sino a llevar con fortaleza y resignación los avatares del mundo… lo que nos sucede”.
Y con similar sabiduría y practicidad creyentes, el pastor de Turín decía a los jóvenes: “He aquí, los remedios que propongo, (…) son casi los mismos prescriptos por los médicos: sobriedad, templanza, tranquilidad de espíritu y entereza. Pero, ¿cómo podrá tener tranquilidad de espíritu y entereza el que vive en pecado mortal, el que no está en gracia de Dios? (…) Pongámonos en manos de María con alma y cuerpo”, y les recomendaba encarecidamente la vida sacramental de la Penitencia y la Eucaristía.
¿Santos sin Dios?
Además de arremangarnos y enfrentar el momento presente con la audacia e inventiva de Don Bosco y Cipriano, quizás no nos haga mal “conversar” con ellos sobre lo que todo esto puede decirnos a nuestra fe comunitaria y personal.
Y, sí, porque “puede llegarse a ser un santo sin Dios; ese es el único problema concreto que veo hoy en día”, le hace decir Albert Camus a uno de sus personajes en la famosa novela La peste (1947), inspirada también en una epidemia de cólera en el norte de África del año 1849, poco antes de la de tiempos de Don Bosco.
Sí, sería bueno no sólo “gestionar” la crisis actual de la manera más eficiente posible, sino saber hacer de ella una ocasión propicia para nuestra fe y, como Don Bosco y Cipriano, ayudar también a otros a vivir y profundizar nuestro caminar con Dios.
BOLETIN SALESIANO – MAYO 2020