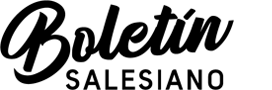La carta de Francisco sobre la familia le pone nombre a nuestras dificultades cotidianas, a la vez que invita a la plenitud de vida que sólo viene del amor verdadero.
Abril de 2008, Universidad Austral. Iniciábamos con medio centenar de compañeros la tecnicatura en Orientación Familiar. El profesor, Cristián Conen, dividió la enorme pizarra en dos mitades. Y nos dijo: “Pasen libremente, y escriban de un lado las cosas positivas que ven en la realidad matrimonial, y en el otro lado las negativas”. No hace falta que les diga que el listado de las negativas ganó por goleada. Creo que el elenco de “pálidas” era cuatro veces más extenso. Conen lo advirtió, y enseguida se refirió a cómo sería nuestra mirada ante la realidad familiar: “Es cierto que hay muchas cosas negativas. Pero no podemos perder de vista las positivas: con respecto al pasado, en la familia y concretamente en el matrimonio, hay mayor equidad, simetría, colaboración; hay mayor diálogo y una comunicación más frontal, hay mayor aceptación de la diferencia; mayor calidad en el tiempo compartido. También hay libertad en la elección amorosa: olvidamos que por muchísimo tiempo el matrimonio resultaba de un pacto entre familias. Es cierto que antes había menos separaciones, pero si exploramos con una lupa, probablemente descubramos que aquello no era siempre un paraíso”.
Contextos líquidos, amores sólidos
Es verdad que hay muchas relaciones sumamente “líquidas”, que fácilmente se evaporan. Es verdad que por todos lados encontramos el mal, el egoísmo, y la inmadurez contaminando los vínculos. A veces dedicamos mucha energía a aquello que “ataca” a la familia. Pero no invertimos el mismo potencial en resaltar lo bueno, en hacer crecer lo sólido. El gran desafío es ahogar el mal con la abundancia del bien.
Llamarle a la carta “la alegría del amor” no es fruto de un arranque “romanticón”. Nace de la certeza que Francisco tiene de que sólo el amor salvará al mundo.
Hace poco compartía una liturgia con varios matrimonios que trabajan por otros matrimonios. Al escuchar el guión de la misa, me llamó la atención lo frecuente que es entre nosotros usar expresiones como: “este mundo difícil”, o “este mundo convulsionado”. No soy ingenuo. Esposos y padres se sienten ante “exámenes” que en su vida imaginaron que tendrían que rendir. Como hijos de Juan Bosco, un soñador, recordemos el consejo que recibe en su sueño de los 9 años: “Muéstrales la fealdad del pecado y la belleza de la virtud”. No basta con frenar lo malo, hay que mostrar la belleza de lo bueno.
El título elegido por Francisco
Resulta auspicioso ver el título que Francisco elige para la carta que escribe acerca de las familias: “Amoris laetitia”, la alegría del amor. Con esas palabras comienza la carta. Podría haber comenzado con “la lucha de cada hogar”, o “el drama de las familias”. Reconozcamos que en esa carta Francisco habla de esa lucha, toca con ternura las heridas de tantos dramas y situaciones difíciles. Llamarle a la carta “la alegría del amor” no es fruto de un arranque “romanticón”. Este título nace de la certeza que Francisco tiene de que sólo el amor salvará al mundo, un amor que es lucha pero que al mismo tiempo dota a las familias de una alegría plena. Cuando Francisco habla de alegría no habla de mera fiesta, ni de algo superficial, y menos aún de la acumulación de cosas materiales: hasta el sentido común nos dice que “casa linda” no necesariamente es sinónimo de “familia feliz”.
¿Te casaste? ¡Sonaste!
Francisco no es el primero en aceptar que la palabra “amor”, tan abundantemente usada, es muchas veces desfigurada. Pasa lo mismo con “matrimonio”, con “noviazgo”. O las cargamos de connotaciones negativas y las vemos casi como una afrenta a nuestra libertad, o las imaginamos “tan arriba y lejanas” que nunca las podremos alcanzar.
La palabra “amor” es muchas veces desfigurada. Pasa lo mismo con “matrimonio” o “noviazgo”. O las cargamos de connotaciones negativas o las pensamos tan lejanas que nunca las podremos alcanzar.
La frivolidad de muchos programas en los medios, pero también nuestra pereza y comodidad que nos alejan de cosas realmente nutritivas —un buen libro, una película con sustancia, una convivencia para jóvenes, un encuentro de matrimonios—, hace que habitemos en el “más o menos”, que nos conformemos con “ir tirando”. Casi sin darnos cuenta, no distinguimos ya lo bueno de lo malo; a lo sumo evaluamos las cosas por el mayor o menor grado de satisfacción que nos brindan.
La alegría del amor, aquella de la que habla Francisco, pertenece al corazón de la Buena Noticia anunciada por Jesús. ¿Es difícil ser virtuoso? Más difícil a la larga es no serlo. ¿Es complicado portarse bien? Más complicado es elegir el mal. Somos nosotros los que nos hemos vuelto muy complicados y tendemos a compararnos: por ejemplo, con los egoístas a los que vemos “pasarla muy bien”. Como si el sentido de la vida y de la propia dignidad se apoyara en las apariencias y en lo que vemos desde fuera.
En el amor verdadero hay alegría
Siempre que no confundamos “alegría” con “fiesta”, o “paz” con “ausencia de problemas”, podemos beneficiarnos con la luz y el aire que emanan del Evangelio de Jesús. No nos mintió cuando dijo que su yugo es llevadero y su carga liviana. Menos llevadero y más pesado es elegir el camino del sin sentido, del pensar sólo en uno mismo, de acumular y no compartir.
¡Es admirable la sabiduría y concretes con que Francisco pone el dedo en la llaga de muchos de nuestros problemas y conflictos! ¡Con qué tacto y delicadeza llama por su nombre a tantas de nuestras heridas y dificultades! Con ternura nos hace ver el lugar desde el cual a veces, sin darnos cuenta, somos nosotros mismos los que generamos o mantenemos un grado de insatisfacción en la convivencia familiar, renunciando casi como niños torpes a aquello que sustenta el amor, multiplica la alegría y llena de esperanza.
En ese sentido, esperando que consigan el texto de la carta de Francisco, les recomiendo de modo muy especial el cuarto capítulo. Si lo leen, si lo “mastican” de a poco, tendrán la sensación de que les ha escrito no sólo un padre, un pastor, sino también un hermano.
Por Ángel Amaya, sdb • aamaya@donbosco.org.ar
Boletín Salesiano, septiembre de 2016