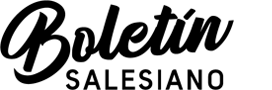En Grecia se votó a un presidente de cuarenta años que prometió salir de la crisis sin que los más pobres paguen los costos. Vino a romper con una convicción que a fuerza de la costumbre, la resignación y la actitud pasiva se volvió una enfermedad de la geografía mundial toda: creer que no hay nada que hacer, que las cosas son así porque —valga la redundancia— así son.
Los griegos venían cumpliendo a rajatabla con las indicaciones de la Unión Europea y el FMI. Ante los primeros nubarrones en las finanzas, los habían inducido a endeudarse y les ofrecieron más deuda para cubrir la primera, que ya era incobrable. Tendrían que, eso sí, ajustar las cuentas. Cinco años de recorte en la economía dieron con una ecuación obscena. La deuda creció, el país no, negocio redondo para los banqueros.
Las nuevas autoridades en Grecia asoman como revolucionarias para el conservador escenario que las rodea. Sólo dicen lo que cualquiera haría en su casa, acorralado por los acreedores: “Vamos a pagar, pero revisaremos los números. Y no dejaremos de alimentar a nuestros hijos para cumplir, sino que pagaremos en la medida en que podamos crecer y trabajar”.
El proceso que llevó a Alex Tsipras al poder griego nació en las tumultuosas revueltas populares de hace un lustro. Entonces, la política y los políticos eran despreciados por la mayoría. Pero fue el camino de la política, de la buena política, lo que le devolvió a los griegos la esperanza de un cambio. La dirigencia electa propone escuchar a los que más sufren y juran no olvidarse de ellos. Habrá que tenerles fe.
Por Diego Pietrafesa