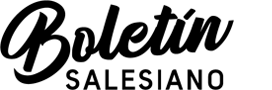Tarea y pasión de educadores

Por María Susana Alfaro
msusana.alfaro@gmail.com
La noche iba a ser larga y se anunciaban algunos chubascos. Había que cuidarlo hasta que el sol calentara de nuevo o, al menos, hasta que todos estuvieran de nuevo de pie y el mismo movimiento permitiera recuperar la temperatura corporal lo suficiente como para volver a la vida.
Ya en otras oportunidades le había tocado la tarea de ayudar a encender el fuego o de avivarlo con algunas ramitas ocasionales, pero nunca como esta vez, que iba a tener que mantenerse despierto y vigilante toda la noche. Semejante responsabilidad le despertaba sentimientos encontrados: un poco de entusiasmo y orgullo y un mucho de temor, no tanto por lo que trajera la oscuridad cuanto por la duda que tenía acerca de su propia capacidad para mantenerse despierto y responder a lo que pudiera acontecer.
La noche comenzó serena. El fogón que habían compartido había dejado un remanente de leños gruesos encendidos que le permitieron transcurrir las primeras horas sin problema. Con eso y el mate caliente todo parecía estar bajo control. Cuando el rojo de los troncos empezaba a opacarse, bastaba con arrimar unos puñados de hojarasca y remover un poco las brasas para que enseguida se despertara una llama viva desbordante de luz y calor. Parecía que la cosa iba a ser más sencilla de lo que había supuesto: sólo se trataba de tener una buena parva de ramitas y un palo lo suficientemente largo como para darle unos golpecitos a las brasas de tanto en tanto.
Pero a medida que las horas pasaron y el rocío se hizo sentir, la faena empezó a requerir una sensibilidad distinta, el oído más atento al crepitar de la savia dentro de la leña, la mirada y los brazos mejor dispuestos para encontrar troncos más secos y duraderos que pudieran mantener la hoguera encendida sin arrebatarla en un ardor desorbitado. Lo que había comenzado como una tarea casi mecánica de “remover las brasas – agregar ramitas” se transformó en algo artesanal que lo comprometió casi por completo.
Los primeros rayos de sol lo sorprendieron abanicando unos carbones grises con un cartón. Estaban en un huequito, debajo de un pedazo de tronco aún sin encender, rodeado de hojas secas.
— “¿Encendiendo el fuego, che?” —escuchó que le decían mientras le arrimaban un mate caliente.
— “No, avivándolo un poco, nomás…”
Mucho se ha escrito y se ha dicho en estos meses acerca de cómo hacer escuela en esta coyuntura inédita. Mientras, se multiplican las consultas por niños, niñas y adolescentes que se niegan a conectarse a las clases por Zoom o a hacer sus tareas, que no logran ordenar su sueño y que empiezan a presentar regresiones y otras señales inequívocas de angustia y depresión.
Frente a esta situación, y sin negar la función ordenadora que la escuela tiene para muchos, pienso que el desafío más significativo que tenemos hoy quizá no tenga que ver con la tan mentada “continuidad pedagógica” que —como bien advirtió el pedagogo francés Phillipe Merieu en una reciente conferencia— en estas circunstancias depende de incontables factores imposibles de controlar, sino con ser guardianes de ese fuego que es el deseo de aprender, que no es sino una de las formas privilegiadas en que se manifiesta el deseo de vivir.
Ese fuego, que es el deseo de aprender, no es sino una de las formas en que se manifiesta el deseo de vivir.
Un fuego interno que hace que nos sintamos convocados por algo, que nos lleva a inventar, a sortear obstáculos, a buscar caminos. Ese impulso vital que nos hace curiosos y nos vuelve creativos, y que cuando no está es tan difícil de encender; un fuego que vive en cada estudiante y en cada docente y que, cuando se encuentran, se potencian hasta el infinito iluminando y empujando la historia.
Cuidar el fuego dejando que entre oxígeno, todo el tiempo, mucho oxígeno, para que donde haya apenas una brasita encendida pueda haber una llama que se avive hasta encenderse con fuerza. Dar aire, corrernos, dejar ser el encuentro del maestro con sus discípulos, permitir que se instale el vínculo y se conserve algo de la intimidad del aula, aunque el aula suceda en la cocina de casa.
Cuidar el fuego hasta que amanezca, sabiendo que —a veces— cuidarlo será dejarlo estar, no ahogarlo con un montón de hojarasca que esa llamita no tiene fuerza para consumir y, otras, será atizarlo con confianza guiados por la certeza del calor que se esconde en el corazón del leño.
Seamos guardianes del fuego para que cuando esto pase nos encontremos con niños, niñas y jóvenes que siguen teniendo ganas de reunirse a su alrededor.
Y cuidarlo de los vientos. Esos huracanes que se levantan cuando hacemos de todo un drama, cuando no valoramos lo que cada uno puede, cuando queremos que las cosas sigan como si nada pasara.
Seamos guardianes del fuego, para que cuando esto pase nos encontremos con niños, niñas y jóvenes que siguen teniendo ganas de reunirse a su alrededor a escuchar y contar historias, a compartir silencios, a celebrar la vida. Defendamos a capa y espada ese fueguito que todos los que hacemos la escuela llevamos dentro, que —si hoy cuidamos las brasas— al volver tendremos con qué encender el futuro.
BOLETIN SALESIANO – JULIO 2020