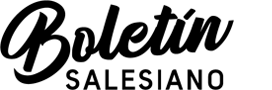No estaba en sus planes vivir lo que vivieron, ni encontrarse con quien se encontraron. Sin embargo, desde el silencio, el servicio y el testimonio, también fueron parte de la Semana Santa.
Por Hugo Vera, sdb
hvera@donbosco.org.ar
Mi día de gloria
Entre ustedes hay burros famosos. Sobresalen el “burrito cordobés” de la canción y aquel desopilante amigo del ogro Shrek. Yo, en cambio, no tengo un nombre conocido, pero tuve mi momento de gloria. Como otro colega en un establo de Belén. Parece que Jesús estaba empeñado en dejar nuestra postal junto a su imagen.
Recuerdo aquel mediodía de sol que inundaba la panorámica de Jerusalén. Yo estaba tranquilo —bueno, los asnos somos siempre así—, atado a un árbol, descansando de la labor de carga de mantas tejidas para la que me usaban mis dueños, obviamente comerciantes. Unos hombres desconocidos se me acercaron decididamente; me desataron y, sin que pudiera siquiera reaccionar, me llevaron hacia una de las puertas de ingreso a la ciudad amurallada. “¡El Maestro lo necesita!”, le gritaban a mis desconcertados propietarios.
Aquel Rabbí me montó a pelo y rumbeamos por una callejuela. Fue algo inexplicable, no lo había visto jamás. La gente comenzó a agolparse, a tirar sus mantos como alfombra, a cortar ramas y gritar “¡Viva, Viva!” con euforia de movilización política.
Pero también vi ciertas caras no tan contentas como la mayoría, y mi jinete también lo notó. “Vamos, vamos… adelante”, lo sentí murmurar, mientras se aferraba a mis crines como queriendo estar más seguro. Aquella exaltación de la turba daba mala espina. Algo oscuro comenzaba a tramarse.
“Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: Digan a la hija de Sión: ‘Mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en un burro, un animal de carga’”.
Mt. 21, 4-5
La profecía del servicio
La ciudad bullía de peregrinos. Había que estar hasta en los detalles más pequeños para que, en la Cena de los Ácimos que preparaba mi patrón en su casa, no faltara nada. Tomé un cántaro y enfilé hacia la fuente de agua que estaba calles abajo. Mi señor había sido muy cauteloso en la información sobre las personas que asistirían aquella noche pascual. Debían ser amigos suyos, pensé, porque lo ví muy inquieto y empeñado en la tarea.
Volvía con la vasija llena de agua sobre el hombro cuando se me acercaron unos hombres que se ofrecieron a acompañarme hasta la casa. Yo debía algunos impuestos y tuve miedo, pero pronto me di cuenta que no iba por ahí la cosa. “El Maestro va a celebrar la Pascua en casa de tu jefe”, me comentó uno de ellos.
Al caer la tarde llegó el resto de los comensales. Yo me había quedado en la puerta de calle, a pedido del patrón, y los fui haciendo subir al piso de arriba. Luego de un rato, el que llamaban “Maestro” se asomó y me pidió que le acercara el cántaro de agua que horas antes había traído de la fuente. “¿Cómo lo sabe?”, me pregunté interiormente, pero sin más lo traje de la cocina y se lo entregué.
No podré olvidar nunca aquella mirada penetrante, mezcla de ternura y autoridad, ni tampoco sus enigmáticas palabras: “El agua de tu servicio se hará un manantial inagotable por mi gesto de esta noche”.
“Cuando entren en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: ‘El Maestro manda a decirte: ‘¿Dónde está la pieza en que comeré la Pascua con mis discípulos?’
Lc 22, 1-13
El extraño joven de la sábana
Aquella noche yo lo seguí. No sabría explicar por qué. Ya iba a acostarme y quise dar un último vistazo a la calle semioscura. Un rato antes, mientras cenaba solo, había oído un grupo cercano cantando los salmos de Pésaj. Luego un portazo, y alguien que huía corriendo.
Era una noche espesa… rara. Al asomarme vi a cuatro hombres saliendo en silencio de una casa; uno iba delante de ellos. Había en él algo que me provocó fascinación. Casi sin saber qué hacía, me decidí a ir detrás de él, sólo envuelto en una sábana, porque ya me había quitado la ropa, dispuesto a dormir.
Llegamos al Huerto de los Olivos. Me escondí tras uno bien grueso para que no notaran mi presencia. Aquel Maestro se adelantó y parecía rezar, entre temblores y sollozos. Sus amigos cabeceaban entre penumbras. Un vaho de muerte llegó entre gritos y palos, y se llevaron al Hombre. La blancura de mi sábana me delató; alguien quiso agarrarme, pero logré escapar desnudo…
Al día siguiente lo volví a ver pasando frente a mi casa, cubierto de sangre, desfigurado y cargando una cruz. Y volví a seguirle… hasta el día de hoy.
“Y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven seguía a Jesús envuelto sólo en una sábana, y lo tomaron; pero él, soltando la sábana, huyó desnudo»
Mc 14, 50-52
Basemat, la perfumista
Las últimas sombras de la noche se confundían con la silueta de unas mujeres que llamaban a mi puerta: “Basemat, Basemat…”. “Ya voy”, les respondí al reconocer la voz de una de ellas, “todavía estoy acostada”. Al abrir la puerta pude entrever sus ojos enrojecidos por el llanto mientras una de ellas me pedía apresurada: “Danos un frasco de perfume de nardo… queremos ungir el cuerpo del Maestro antes de que el alba nos deje en evidencia”.
Contagiada de su prisa, corrí hasta la alacena y volví trayendo el pedido. En un solo gesto tomaron el frasco y me entregaron unas monedas de plata. Y el sendero las arrebató cuesta arriba, casi como un suspiro.
Las primeras luces de un sol renovado golpeaban a mi ventana. Al abrirla, todo se impregnó del delicioso nardo que había entregado minutos antes a aquellas mujeres. Fue entonces cuando las vi pasar corriendo, ebrias de una alegría enamorada, mientras gritaban a los cuatro vientos: “¡Ha resucitado!”. No fue necesario ungir al Muerto. El Viviente perfumaba de esperanza aquellos corazones.
“Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús”.
“(…) No teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el Crucificado. Ha resucitado, no está aquí.»
Mc 16, 1.6
BOLETÍN SALESIANO DE ARGENTINA – ABRIL 2022