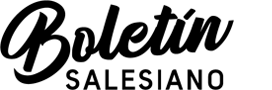Los pueblos originarios y el cuidado de la tierra.

Por Gustavo Zarrilli
azarrilli@unq.edu.ar
En octubre nuestro continente conmemora la diversidad cultural, a partir del complejo y debatido proceso de “descubrimiento” y conquista de América. En ese doloroso proceso, el legado de los pueblos originarios nos interpela con fuerza.
Más allá de la diversa historia de encuentros y sufrimiento, hay en sus saberes una conciencia viva que puede iluminar los desafíos ecológicos del presente. El mismo papa Francisco, en Laudato Si’, recupera esa mirada: una relación con la naturaleza fundada en el respeto, la reciprocidad y la vida compartida.
Asumir y transformar
Cada octubre nuestra América recuerda la llegada de los conquistadores europeos en 1492. Para algunos, “Día de la Raza”; para otros, “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. Lo cierto es que más allá de los nombres, esta fecha nos obliga a mirar de frente una historia claramente marcada por el despojo, el sometimiento y el intento de aniquilamiento de cientos de pueblos originarios.
La conquista no fue solo un episodio militar: implicó la imposición de una visión del mundo que rompió con las formas comunitarias de relación con la tierra y el territorio, introduciendo lógicas extractivas y mercantiles que aún hoy persisten bajo nuevas formas. Pero también nos ofrece una oportunidad: la de redescubrir, desde una mirada integradora y libre de prejuicios, la riqueza de las culturas indígenas que sobrevivieron al genocidio y que hoy siguen enseñando otra forma de habitar el mundo.
Como Iglesia y como sociedad, estamos llamados a reconciliarnos con esa historia, no para negarla ni edulcorarla, sino para asumirla y transformarla.
Como Iglesia y como sociedad, estamos llamados a reconciliarnos con esa historia, no para negarla ni edulcorarla, sino para asumirla y transformarla. La herencia colonial no solo produjo marginación y pobreza: también instauró una jerarquía de saberes que relegó el conocimiento indígena a lo “primitivo” y “atrasado”, cuando en realidad encierra principios hoy reconocidos por los movimientos socioambientales más lúcidos del planeta: respeto por los bienes comunes, reciprocidad con la naturaleza, y vida comunitaria.
Reconocer esa herencia y desmontar sus efectos sigue siendo un paso indispensable para cualquier conversión ecológica auténtica. Y en ese camino, es clave reconocer que los pueblos originarios no son solo parte del pasado: son presente vivo. Son comunidades con lenguas, cosmovisiones, memorias y luchas que pueden y deben tener un lugar central en los grandes debates actuales. Especialmente en uno que nos atraviesa a todos: la crisis ecológica.
Una red de vida
Muchas voces científicas y ambientalistas coinciden hoy en que vivimos en una nueva era geológica: el Antropoceno, un tiempo marcado por el impacto material y disruptivo de la humanidad sobre el planeta. Cambio climático, extinción masiva de especies, contaminación del aire y los océanos, pérdida de ecosistemas… Todo esto señala que la actividad humana —especialmente desde la Revolución Industrial— ha alterado los equilibrios naturales de forma sin precedentes, llevándonos a una crisis de alcance planetario.
Pero vale preguntarse: ¿cuál humanidad? ¿Quiénes han generado estos impactos, quienes se benefician y quiénes los padecen?
En esta discusión, muchos pensadores latinoamericanos han señalado que el Antropoceno no es solo un fenómeno técnico o ambiental, sino también histórico y político: es la cara más reciente de una larga historia colonial, que impuso un modo de relación con la Tierra basado en el dominio, el extractivismo y la acumulación. En contraste, los pueblos originarios —que no fueron parte de ese proceso de devastación, pero sí de sus consecuencias— conservan hasta hoy memorias y prácticas que nos ayudan a imaginar otro horizonte: una forma de vivir donde la Tierra no sea objeto de conquista, sino espacio de vínculo, gratitud y respeto.
Laudato Si’, la encíclica del papa Francisco, ofrece un puente fecundo entre el pensamiento social cristiano y las sabidurías indígenas. Allí, el Papa denuncia un modelo de desarrollo basado en la explotación sin límites, en la lógica del descarte y en una idea de “dominio” sobre la naturaleza que rompió los equilibrios vitales del planeta. Frente a eso, propone una “ecología integral”, donde el cuidado del ambiente y la justicia social van de la mano.
El papa Francisco denuncia un modelo de desarrollo basado en la explotación sin límites, en la lógica del descarte y en una idea de “dominio” sobre la naturaleza que rompió los equilibrios vitales del planeta.
En varios pasajes, Francisco reconoce con claridad el valor de las culturas originarias en esa tarea de sanar la relación con la Tierra: “Para ellos la tierra no es un bien económico, sino un don de Dios y de los antepasados que reposan en ella, un espacio sagrado con el que necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores” (LS, 146). Esta visión, profundamente espiritual y comunitaria, contrasta con la lógica moderna que fragmenta, individualiza y mercantiliza la vida.
En la cosmovisión de muchos pueblos originarios de América Latina, la naturaleza no es “el entorno”, sino parte de una red de vida de la que el ser humano forma parte, sin estar por encima. El agua, los montes, los animales, los cerros, los astros, todos tienen vida, palabra y dignidad. Es una mirada que implica responsabilidad, reciprocidad, gratitud. Una espiritualidad ecológica que antecede a nuestras actuales crisis y ofrece claves para repensar el futuro.
Hijos de la misma tierra
En los últimos años, mientras el cambio climático se agrava, mientras los desmontes y las megamineras avanzan sobre territorios ancestrales, muchas de estas comunidades están al frente de luchas por el agua, la tierra, el aire limpio. Denuncian, proponen, resisten. Pero a menudo son invisibilizadas, criminalizadas y en muchos casos eliminadas físicamente. Por eso, revalorizar su legado no es solo un gesto simbólico: es una opción ética, política y pastoral.
La historia nos pesa, pero también nos guía. En este mes en que celebramos la diversidad cultural, ¿por qué no animarnos a aprender —de verdad— de los pueblos originarios? No para idealizarlos, sino para abrirnos a otras formas de vivir, producir, consumir, educar. Tal vez ahí encontremos pistas para la conversión ecológica que Francisco nos pide.
En muchas comunidades salesianas del país, ya se están dando pasos en esta dirección: jóvenes que se conectan con la tierra a través de huertas escolares, campamentos que promueven el respeto por la creación, actividades pastorales que incorporan la espiritualidad del cuidado, talleres que recuperan memorias de pueblos originarios locales. Son pequeños gestos, pero pueden ser semillas de otro modo de estar en el mundo.
Muchas de estas comunidades están al frente de luchas por el agua, la tierra, el aire limpio. Denuncian, proponen, resisten. Pero a menudo son invisibilizadas, criminalizadas y en muchos casos eliminadas físicamente.
En definitiva, la revalorización de las culturas indígenas no es solo un acto de justicia histórica: es también una fuente de sabiduría para enfrentar las crisis socioambiental del presente, y una perspectiva que quizás permita limitar los efectos devastadores que se visualizan de no mediar un cambio en la forma en que nuestro sistema se relaciona con la naturaleza. Francisco nos invita a escuchar “tanto el clamor de la Tierra como el clamor de los pobres” (LS, 49). Y muchas veces, ambos clamores salen de la misma voz: la de un pueblo indígena que defiende el río, que protege el monte, que no olvida su historia ni su fe.
La herencia americana sigue viva. Celebremos esa diversidad no como una colección de imágenes folclóricas, sino como un legado profundo, que nos desafía a vivir con menos soberbia y más humildad, con menos violencia y más armonía, con menos consumo y más gratitud. Como hermanos, como hijos de la misma Tierra.
BOLETÍN SALESIANO DE ARGENTINA – OCTUBRE 2025