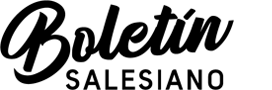Jesús acepta sin condiciones la invitación a cada una de nuestras casas y de nuestras vidas.
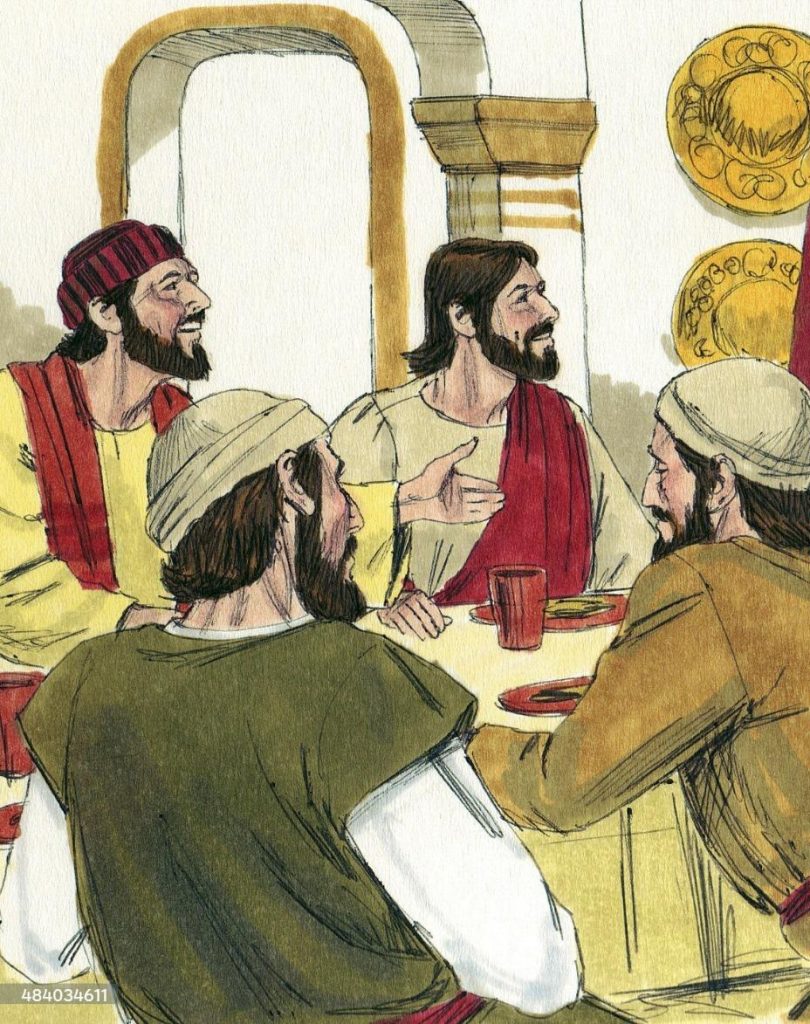
«
En el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 11, 37-41, nos relata cómo Jesús, camino de Jerusalén, acepta la invitación a comer en casa de un fariseo. Se nos presenta un diálogo que representa un momento de confrontación entre dos visiones de la religiosidad: la formal, centrada en las prescripciones rituales, y la del corazón, propuesta por Jesús.
A la pregunta dirigida a Jesús sobre por qué no sigue los gestos rituales de la tradición, el fariseo recibe una invitación a ir más allá de las acciones exteriores, a comprobar si la exterioridad corresponde verdaderamente con lo que se lleva en el corazón.
Jesús acepta la invitación sin condiciones
Como el fariseo, también nosotros podemos invitar a Jesús a nuestra mesa. Su respuesta es sorprendente: Jesús acepta, siempre, sin poner condiciones. No exige que nuestra casa esté en orden, no reclama garantías sobre nuestra coherencia. “Fue y se sentó a la mesa”: con esta sencillez desarmante, Jesús entra en la vida del fariseo, sabiendo ya lo que encontrará, conociendo las contradicciones, las sombras, las dobles caras.
Este es el primer mensaje liberador: Jesús no espera a que estemos bien para venir a nosotros; viene para ayudarnos a estarlo. No tenemos que ocultar quiénes somos realmente para ser dignos de su presencia. Al contrario, es precisamente nuestro ser incompletos el que nos hace necesitados de su encuentro.
Una presencia que da claridad
Pero atención: si Jesús acepta sin condiciones, su presencia nunca es neutra ni inocua. Jesús entra y trae luz. El fariseo quizá esperaba un huésped complaciente, alguien que exhibir, que mostrar a los conocidos: “Mirad, también Jesús viene a mi casa”. En cambio, se encuentra desenmascarado sin ser humillado ni avergonzado. La presencia de Jesús ilumina las contradicciones, hace emerger aquello que preferiríamos mantener oculto.
No es una agresión; es más bien como cuando encendemos la luz en una habitación: la luz no crea el polvo que hay, sino que lo hace visible. Así actúa Jesús: no inventa nuestros defectos, sino que con delicadeza y de manera gradual nos ayuda a verlos tal como son. En pocas palabras, su presencia es una invitación a poner claridad en nuestra vida: a mirar con honestidad dónde somos auténticos y dónde, en cambio, vivimos de máscaras; dónde hay coherencia y dónde hay ruptura entre lo que aparentamos y lo que somos.
Más allá de las apariencias
“Vosotros, los fariseos, limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero vuestro interior está lleno de codicia y de maldad”. Jesús no condena las prácticas exteriores en sí —las abluciones, las oraciones públicas, la observancia—, sino que arroja luz sobre esa sutil y terrible escisión entre el exterior y el interior, la doblez de quien cuida la imagen mientras descuida el corazón.
Es una tentación que atraviesa todas las épocas. ¡Cuánta energía gastamos en construir una imagen aceptable! En las redes sociales, en la vida profesional, incluso en las relaciones más íntimas: filtramos, seleccionamos, mostramos solo aquello que nos favorece. Jesús, en cambio, llama a una coherencia a un nivel profundamente personal, incluso antes que público. No se trata de lo que ven los demás, sino de quiénes somos realmente cuando nadie nos mira. Es ahí, en la intimidad del corazón, donde se juega nuestra autenticidad.
Una visión sin zonas de sombra
“¡Insensatos! ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior?”. Hay aquí una profunda intuición humana y espiritual: el ser humano es uno. No estamos divididos en compartimentos estancos —la dimensión pública y la privada, el cuerpo y el espíritu, la exterioridad y la interioridad—. No podemos mantener zonas de sombra, áreas de la vida sustraídas a la luz, pensando que no contaminan el resto.
La invitación de Jesús es a una visión sin zonas de sombra: una vida en la que no existan rincones ocultos donde cultivemos vicios, egoísmos o doblez. Una transparencia interior en la que todo sea llevado a la luz de la conciencia y de la gracia. Esto no significa perfección inmediata, sino honestidad radical: reconocer nuestras fragilidades, llamarlas por su nombre, no justificarlas ni esconderlas. Es el primer paso hacia la curación.
La limosna como don de sí
“Dad más bien en limosna lo que hay dentro, y todo será puro para vosotros”. Aquí se encuentra el punto culminante del mensaje de Jesús. La verdadera purificación no procede de rituales exteriores, sino del don de lo que llevamos dentro. La coherencia tiene la capacidad de convertirse en portadora de bondad. La palabra “limosna”, en griego, tiene su raíz en la palabra “misericordia”, compasión. No se trata solo de dar dinero, sino de darnos a nosotros mismos: nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra presencia, nuestra vulnerabilidad.
Cuando vivimos esta unidad interior, cuando ya no existe ruptura entre lo que somos y lo que aparentamos, de esa unidad brota la verdadera limosna, la auténtica misericordia: un don genuino, no calculado ni instrumental. No damos para parecer generosos, sino porque la generosidad se ha convertido en lo que somos.
Adultos auténticos y coherentes
Este mensaje tiene hoy una resonancia particular, especialmente para las nuevas generaciones. Los jóvenes viven inmersos en una cultura donde todo tiene un precio, todo se calcula en términos de rendimiento y utilidad; las identidades están fragmentadas en mil perfiles, máscaras y roles sociales; las relaciones están mediadas, filtradas, a menudo son anónimas o superficiales.
En este contexto, los jóvenes sienten una sed profunda de adultos auténticos: personas que viven lo que dicen, que no tienen un rostro para el público y otro para lo privado, que no mienten por conveniencia.
Nunca hay que olvidar que los jóvenes no buscan adultos perfectos —a esos los rechazan como falsos—. Buscan adultos verdaderos: capaces de reconocer sus propias fragilidades, de ser coherentes en las pequeñas cosas cotidianas, de cumplir la palabra dada, de tener una vida interior que se percibe. El mayor servicio que podemos prestar a las nuevas generaciones no es darles consejos morales o normas de conducta, sino dar testimonio de una vida auténtica.
La invitación permanente
El fariseo invitó a Jesús una vez. Pero el texto nos revela que Jesús está siempre dispuesto a ser invitado, hoy como hace dos mil años.
La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿estamos dispuestos a acogerlo sabiendo que su presencia nos confrontará con la verdad sobre nosotros mismos? ¿Estamos preparados para dejar que ilumine las zonas de sombra? Y después: una vez acogida esa luz, ¿estamos dispuestos a vivir en la autenticidad, renunciando a las máscaras, ofreciendo a los demás no lo que nos sobra, sino “lo que hay dentro”?
En un mundo sediento de verdad, ser personas auténticas no es un lujo espiritual: es el primer acto de caridad que podemos realizar. Especialmente hacia quienes, como los jóvenes, tienen derecho a ver que es posible vivir sin doblez, que la integridad no es una utopía, que la coherencia entre el interior y el exterior es el camino de la verdadera libertad.
«
Don Fabio Attard
Rector Mayor de los Salesianos
BOLETÍN SALESIANO DE ARGENTINA – FEBRERO 2026