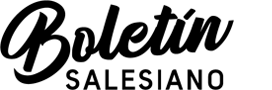Donde el cielo se encuentra con la tierra.

«
El misterio de la Navidad comienza con un escándalo de amor: el Grande que se hace pequeño. No es una imagen poética, sino la realidad más desconcertante de la historia humana.
Dios, el Infinito, elige hacerse finito; el Omnipotente elige la fragilidad de un recién nacido que aún no sabe hablar, caminar, ni defenderse. Es la gratuidad pura que se manifiesta: un don que no pide nada a cambio, que no pone condiciones de acceso.
Viene sin condiciones
El pesebre de Belén es el cruce humano más humilde que se pueda imaginar. No es un palacio, ni un templo majestuoso, ni siquiera una casa digna. Un pesebre, un refugio para animales, donde el frío penetra y el olor es el de la tierra y la paja. Aquí no hay barreras de entrada, no se necesita invitación ni un vestido especial. La puerta está abierta a todos: a los pastores con sus mantos raídos, a los pobres, a los excluidos, a quienes no tienen nada que ofrecer salvo su humanidad herida.
San Pablo nos recuerda con palabras que atraviesan los siglos: “asumiendo la condición de siervo”. El Creador del universo se despoja de su gloria, renuncia a sus prerrogativas divinas para vestirse con la condición de siervo. No viene como conquistador ni como juez severo que exige cuentas. Viene como quien sirve, como quien se pone en el último lugar, como quien lava los pies antes incluso de enseñar a caminar.
El Creador del universo se despoja de su gloria, renuncia a sus prerrogativas divinas para vestirse con la condición de siervo.
Esa gratuidad nos interpela profundamente. En un mundo donde todo tiene un precio, donde cada relación parece basarse en un intercambio, donde el amor mismo se vuelve a menudo condicional, la Navidad nos recuerda que existe un don completamente gratuito. Reconocer esa gratuidad significa aceptar ser amados sin méritos, ser buscados cuando aún estamos lejos, ser deseados incluso cuando nos sentimos indignos.
Entra en nuestra historia
El segundo movimiento de la Navidad es el de la cercanía radical. Dios no observa la historia humana desde lejos, como un espectador indiferente. Entra dentro de la historia, con sus protagonistas tal como son: imperfectos, contradictorios, frágiles. José con sus dudas, María con sus temores, los pastores con su marginación social, los magos con su búsqueda inquieta.
Nuestra historia personal, con todas sus sombras y sus pliegues oscuros, forma parte de Su historia. No somos extraños ni huéspedes indeseados. Somos hijos e hijas, parte de una familia que Dios nunca reniega. La Navidad nos dice que Dios no desprecia su creación, ni mira a sus criaturas con disgusto o decepción. Al contrario, las abraza en su realidad concreta, en su humanidad auténtica.
Cada uno de nosotros tiene una personalidad única, una historia irrepetible. Hay quien es extrovertido y quien es reservado, quien es fuerte y quien es frágil, quien tiene heridas abiertas y quien tiene cicatrices ocultas. Dios nos encuentra exactamente donde estamos, no donde quisiéramos estar o donde pensamos que deberíamos estar. Encuentra al alcohólico en su bar, al preso en su celda, a la madre agotada en su cocina, al estudiante en su soledad, al anciano en su silencio.
Dios nos encuentra exactamente donde estamos, no donde quisiéramos estar o donde pensamos que deberíamos estar.
Pero esta cercanía no es estática, no es resignación. Dios nos encuentra donde estamos para llevarnos donde merecemos estar. No merecemos por nuestros esfuerzos o virtudes, sino por nuestra condición de hijos amados. Merecemos la plenitud de la vida, la alegría profunda, la dignidad recuperada, las relaciones sanadas. La cercanía de Dios es dinámica: es una mano tendida que nos invita a levantarnos, una voz que susurra “ven más adelante”, una presencia que camina a nuestro lado hacia horizontes más luminosos.
La Verdad llama a la puerta de la libertad
Y he aquí el tercer movimiento, quizá el más delicado: la acogida. En el pesebre se juega la partida de nuestra vida. No es una exageración retórica, sino la verdad más profunda de nuestra existencia. Ese pesebre es la imagen de cada uno de nuestros pesebres interiores, de esos espacios escondidos del corazón donde se decide quién queremos ser.
La Verdad —que no es una idea abstracta, sino una Persona, ese Niño en el pesebre— llama a la puerta de nuestra libertad. Es un llamar discreto, amable, nunca violento. Dios podría derribar la puerta, podría imponerse con la fuerza de su omnipotencia. Pero elige mendigar. Lo divino se hace mendigo de humanidad. ¡Qué asombrosa paradoja! Quien lo ha creado todo nos pide a nosotros, sus criaturas, que le hagamos sitio.
La Verdad llama, esperando que la libertad responda. No hay coerción ni manipulación. Solo hay una invitación, renovada cada día, en cada instante: “¿Quieres acogerme?”. Es la libertad humana, frágil y poderosa a la vez, la que debe decidir. Podemos cerrar la puerta, fingir que no oímos, posponer la respuesta. O podemos abrir.
Elegir la acogida significa reconocer nuestra indigencia. Así como aquel pesebre era un espacio vacío dispuesto a ser llenado, también nosotros debemos vaciarnos de nuestras pretensiones, de nuestras autosuficiencias, de nuestros ídolos. La acogida requiere espacio interior. No podemos acoger a Dios si estamos llenos de nosotros mismos.
No podemos acoger a Dios si estamos llenos de nosotros mismos.
Pero cuando elegimos abrir esa puerta, cuando decimos nuestro sí, sucede el milagro. El pesebre pobre se convierte en catedral de luz. Nuestra vida ordinaria se convierte en lugar de Presencia. Nuestras fragilidades se transforman en espacios donde la gracia puede actuar. La acogida transforma: no somos los mismos después de haber recibido esa Vida que viene a visitarnos.
La Navidad, por tanto, es este triple movimiento que nos involucra por completo: reconocer la gratuidad desconcertante de un Dios que se hace pequeño; interpretar la cercanía de Aquel que entra en nuestra historia concreta; y elegir la acogida, abriendo la puerta del corazón a la Verdad que llama.
En el pesebre de Belén, como en el pesebre de nuestro corazón, se decide todo.
Cada Navidad es la oportunidad de responder, una vez más, a aquella pregunta antigua y siempre nueva: “¿Hay sitio para Él?”
«
Don Fabio Attard, Rector Mayor
BOLETÍN SALESIANO DE ARGENTINA – DICIEMBRE 2025