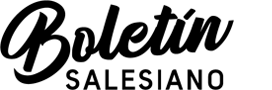Un estado de agresión latente que amenaza manifestarse frente al mínimo desencuentro.

Por: Claudio Chagnier
cchagnier@pioix.edu.ar
Las imágenes resultan contundentes, abrumadoras: dos policías de la Ciudad de Buenos Aires golpean por la espalda a un joven que revuelve la basura en un contenedor. La respuesta del joven surge serena y explosiva, casi como un grito profético: “¿por qué me tratás así? ¿no podés ver que tengo hambre?”. El adormecido e inhumano ensayo de argumento de los uniformados intenta esconderse detrás de la garantía de un supuesto orden. Un orden, claro está, en el que algunos no encajan, molestan, estorban, no pueden aparecer; aunque están y vaya si están.
A miles de kilómetros, un grupo de mutilados niños palestinos gritan, lloran, claman desesperados por la familia y el hogar perdidos, por un plato de comida o un sorbo de agua. Detrás del silencio de muchos late también la idea de un orden, un proyecto de humanidad en el que no hay lugar para todos.
Los ejemplos, dolorosamente, continúan: tres mujeres jóvenes aparecen torturadas y asesinadas en una casa del conurbano bonaerense. A continuación, no pocas lecturas mediáticas de los hechos multiplican la violencia inicial deslizando miradas de sospecha hacia las víctimas y sus “costumbres”, entreabriendo la puerta a la posibilidad de cierto merecimiento o culpa sobre su sufrimiento.
Complejizar la mirada
Este tiempo, nuestro tiempo, ha tomado durante los últimos años un tono particular. Nuestra vida, desde sus dimensiones más cotidianas como el barrio, las calles, el tránsito, las instituciones que habitamos –y nos habitan– hasta las definiciones políticas nacionales e internacionales, parece estar atravesada por un estado de agresión latente que amenaza manifestarse ante el menor atisbo de desencuentro.
Estas construcciones violentas suelen plantearse, generalmente, desde opciones binarias: “ellos o nosotros”, disfrazando esta supuesta dicotomía insalvable de lucha del bien contra el mal, asumiendo siempre que la propia postura es la validada y que la única resolución posible es la sumisión del otro a estas condiciones o su aniquilación definitiva.
Estas construcciones violentas suelen plantearse, generalmente, desde opciones binarias: “ellos o nosotros”.
Todas las violencias, en sus diversos formatos y expresiones, nos demandan la construcción colectiva, comunitaria, de una mirada compleja, crítica, capaz de desnaturalizar prácticas, hábitos y modos de hacer anclados durante siglos en las culturas, de identificar causas y consecuencias, de desenmascarar entramados de poder –en todas sus dimensiones, presencias y manifestaciones: políticas, económicas, culturales, pedagógicas, pastorales– que han desarrollado mecanismos para lograr legitimarse o, al menos, sostenerse en el tiempo garantizando la supervivencia de sus intereses.
Poner en palabras
Una alternativa cotidiana y concreta a este modelo es poner en palabras, nombrar, reconocer. Hay palabra porque “hay dos”, hay reconocimiento de un otro –que puede ser un sujeto personal, comunitario, social, etc.– y, por lo tanto, el “yo” no es absoluto y está dispuesto a renunciar a cualquier pretensión de serlo. Puede haber palabra porque hay decisión de silencio, de hacer lugar a la escucha, a la aparición de “otra palabra”, de otras subjetividades.
Como decía el filósofo lituano, Emanuel Levinas, existe posibilidad de Humanidad sólo cuando hay una relación ética y esto puede ocurrir únicamente si hay relación con un otro; otro que no es semejante a mí, no es igual a mi, no es diferente a mi, es fundamentalmente otro.
La aniquilación del otro se convierte en espectáculo de la crueldad.
En este sentido, la antropóloga Rita Segato habla de las “Pedagogías de la crueldad”, que buscan insensibilizarnos, que sintamos menos, que vivamos la vida como cosa y que perdamos sensibilidad frente al sufrimiento. La aniquilación del otro se convierte, de este modo, en espectáculo de la crueldad donde demostrar que no hay límites es parte de la estrategia. En él, la multiplicidad y continuidad de imágenes nos dejan sin posibilidad de sentir y narrar.
Compartir un camino
Mirando nuestro tiempo, el papa Francisco anticipaba que el estadio siguiente al “sálvese quien pueda” sería el de la “guerra de todos contra todos”. Sostenida sobre la ética del cuidado del otro, proponía una lógica política alternativa: la política del servicio; un planteo basado en la vida como tiempo de encuentro, en el que vale la pena –y la alegría– demorarse acompañando procesos para sostener cuidadosamente al otro en su fragilidad.
Desde la tradición profética más antigua, pasando por la experiencia histórica de Jesús de Nazaret, de las primeras comunidades cristianas y de la Doctrina Social de la Iglesia, la mirada sobre la fragilidad humana, sobre el más desvalido y marginado siempre ha sido una opción fundamental, central y preferencial. Nunca el abandono del más frágil y necesitado ha sido parte de la tradición judeocristiana ni de las perspectivas humanistas en cualquiera de sus posicionamientos.
Para nosotros y nosotras, salesianos y salesianas, las opciones de Don Bosco desde sus primeros pasos confirman que el sentido fundante de nuestra tarea es el cuidado de la vida de quienes han sido marginados por un proyecto socio-económico-cultural en el que los otros son asumidos como prescindibles, accesorios, “arrasables”.
Es entrar en el movimiento y las opciones del “Buen Pastor” que sale a la búsqueda y al encuentro del otro, en el territorio y las opciones en las que esté, no para adaptarlo a los propios territorios y opciones sino para ofrecerle herramientas en la construcción de sus mapas vitales, de sus horizontes y sentidos. Es asumir la dinámica del samaritano que es capaz de mirar más allá de su propio camino y sus urgencias y demorarse para registrar al otro como otro, como prójimo, compartiendo las fragilidades y el camino.
BOLETÍN SALESIANO DE ARGENTINA – NOVIEMBRE 2025